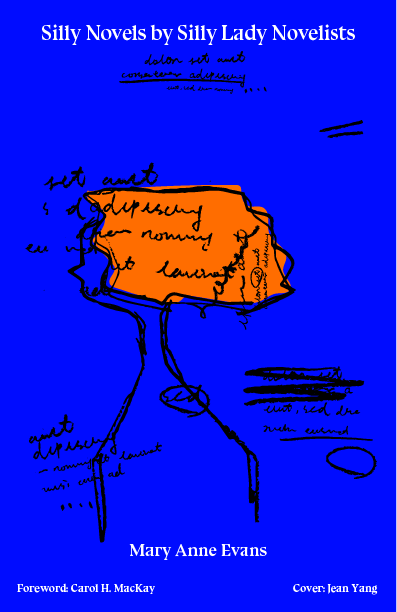El género de las Novelas Tontas Escritas por Mujeres tiene muchas subespecies que, según la calidad concreta de la tontería que predomine en ellas, pueden ser superficiales, prosaicas, beatas o pedantes. Pero la amalgama de todas estas subespecies variopintas produce un género–basado en l fatuidad femenina– donde pueden incluirse la mayoría de estas novelas, que podríamos llamar del estilo de «artimaña y confección». La protagonista suele ser una heredera, a menudo una aristócrata de buena familia, con un séquito de amantes que incluye a un barón siniestro, a un duque bonachón y al irresistible hijo menor de un marqués. Todos ellos aparecen en primer término; en un segundo plano tenemos un cura y un poeta que suspiran por sus huesos; y en el trasfondo se agita una multitud de admiradores indefinidos. La heroína deslumbra a su público con la mirada y el ingenio; tiene la nariz tan inmaculada como las costumbres; el intelecto tan afinado como la voz de contralto; el gusto tan divino como la fe religiosa; y, por si esto fuera poco, baila como una ninfa y lee la Biblia en todos los idiomas originales. Sin embargo, puede suceder que la protagonista no sea una heredera, en cuyo caso el rango y la riqueza son sus únicas deficiencias; en cualquier caso, nuestra infalible heroína logra entrar en la alta sociedad, donde triunfa al rechazar a un buen número de pretendientes y casarse con el mejor; y al final luce una joya de familia, o algún objeto similar, que le confiere la necesaria redención. Los hombres libertinos se muerden los labios de rabia y desconcierto ante las ingeniosas respuestas que ella les da o hacen penitencia por sus reproches que, cuando la ocasión lo requiere, alcanzan elevadas cotas retóricas; en general, la heroína muestra una propensión al discurso y cuando se retira a su dormitorio tiende, en mayor o menor grado, a la rapsodia. Si en las conversaciones públicas asombra por su elocuencia, en las privadas fascina por su lucidez. Se le atribuyen un entendimiento capaz de desentrañar a la primera las ramplonas teorías de los filósofos y un instinto que sirve de brújula a quienes se dejan guiar por él, pues les permite funcionar como un reloj. A su lado, los hombres desempeñan un papel muy subordinado. La insinuación esporádica de que estos caballeretes puedan tener algún amorío nos recuerda que la rutina cotidiana del mundo sigue existiendo pese a todo, cosa que sirve de consuelo, aunque la verdadera meta de estos señores parezca ser la de poder acompañar a la heroína en su carrera estelar. Al verla en un baile, quedan deslumbrados; en una exposición de flores, fascinados; en un paseo a caballo, hechizados ante su noble porte de amazona; en misa, sobrecogidos por la melosa solemnidad de su conducta. Es la mujer ideal, por sus sentimientos, sus virtudes y sus gestos. Pese a ello, a menudo se casa con el hombre equivocado, sufriendo terriblemente debido a las tretas y las intrigas del cruel barón; pero hasta la muerte tiene debilidad por semejante personaje, solucionando los tropiezos de nuestra heroína en el momento más preciso. El barón siniestro suele morir en un duelo y el marido cargante fallece de una enfermedad, no sin antes rogar a su esposa que le haga el gran favor de casarse con el hombre a quien realmente ama, pues ya se ha encargado de enviar una nota al amante para informarle del grato acuerdo. Antes de llegar a este agradable desenlace, sin embargo, debemos pasar por el trance de ver a nuestra noble, hermosa y perspicaz heroína metida en grandes apuros, pero nos satisface saber que sus lágrimas van a parar a pañuelos bordados a mano, que su cuerpecillo se desmaya sobre las mejores tapicerías y que, por muchas vicisitudes que pueda sufrir, desde verse obligada a saltar de su coche hasta tener que afeitarse la cabeza por una fiebre, siempre supera los contratiempos con la piel más luminosa y los tirabuzones más frondosos que antes.
Es justo confesar un grave error de juicio, enmendado al descubrir que las novelas tontas transcurren casi todas en el entorno de una alta sociedad de enorme elegancia. Pensábamos que las mujeres necesitadas se hacían novelistas, como se hacen institutrices, porque ambas ocupaciones permiten ganarse el pan de un modo bien visto por la sociedad. Por ello, la sintaxis imprecisa y los argumentos inverosímiles nos producían cierta ternura, como los acericos superfluos y los absurdos gorros de noche que venden los ciegos por las calles. Si la mercancía literaria parecía un estorbo inútil, era un consuelo saber que el dinero serviría para aliviar las penurias de gentes necesitadas, por tratarse de mujeres solas que tenían que procurarse el sustento, o de esposas e hijas dedicadas a producir el «material» por puro heroísmo, tal vez para pagar las deudas del marido o comprar las medicinas del padre enfermo. Este convencimiento disuadía de criticar toda novela publicada por una mujer: por mal que escribiera, sus motivos parecían irreprochables; por poca imaginación que tuviera, su paciencia se antojaba infinita. Bajo la mala literatura había un estómago vacío; bajo la tontuna, un mar de lágrimas. ¡Pero no! La observación de la realidad hizo necesario relegar aquella teoría, como tantas otras teorías bonitas. A tenor de los hechos, podemos asegurar que las novelas tontas femeninas se escriben en circunstancias bien distintas. Huelga decir que sus bienintencionadas autoras jamás han cruzado palabra con un tendero, salvo desde la ventana de su carruaje; están convencidas de que la clase trabajadora la componen unos «subordinados»; piensan que ganar quinientos al año es una miseria; creen en dos verdades primordiales: el barrio de Belgravia y los salones de los barones; y para despertar su interés, un hombre tiene que ser como mínimo un gran terrateniente, aunque siempre es preferible un primer ministro. Como era de esperar, escriben en un elegante saloncito, en tinta de color violeta y con una pluma engarzada de rubíes; la contabilidad editorial es un asunto que les resulta ajeno y su única relación con la pobreza es la de su pobre cerebro. Si en sus narraciones produce un asombro constante la falta de verosimilitud de esa alta sociedad en la que aparentan vivir, tampoco parecen tener trato con ninguna otra forma de vida. Si los caballeros y damas que retratan son improbables, sus hombres de letras, sus comerciantes y sus campesinos son imposibles; y tienen un intelecto peculiarmente dotado para reproducir con imparcialidad tanto lo que han visto y oído, como lo que no han visto ni oído, ambos con idéntico desacierto.
Cabe suponer que pocas mujeres ignoren lo que es un niño de cinco años, pero en la recién publicada Compensación, una novela del género de «artimaña y confección» que se define como una historia sobre la vida real, aparece una niña de cuatro años y medio que habla al estilo del bardo Ossian, como puede comprobarse en este párrafo:
«—Ay, qué feliz soy, mi querida y maravillosa mamá. He conocido… He conocido a un ser encantador, que me recuerda a todo lo bello que hay en este mundo: el olor a flores frescas y la vista desde Ben Lemond; no, es mejor aún, porque verle es como ver todas mis cosas preferidas. Y también me recuerda a mamá cantando, sí. Y tiene una frente tan ancha como ese lejano océano — dijo la niña, señalando hacia las aguas azules del Mediterráneo—. Una grandeza que parece no acabar nunca, como ese cielo estrellado que tanto me gusta en las noches de verano cuando hace buen tiempo… No me mires así… Tu frente es como el Loch Lomond, cuando sopla el viento al caer la tarde; me gusta la luz del sol cuando el agua está lisa… Por eso ahora me gusta más que nunca… El lago es aún más bonito estando sereno y oscurecido por una nube, cuando el sol de pronto ilumina cada uno de los colores de los bosques y las vistosas rocas moradas, y todo ello se refleja en las aguas».
Cabe suponer que pocas mujeres ignoren lo que es un niño de cinco años, pero en la recién publicada Compensación, una novela del género de «artimaña y confección» que se define como una historia sobre la vida real, aparece una niña de cuatro años y medio que habla al estilo del bardo Ossian, como puede comprobarse en este párrafo:
No sorprende descubrir que este portento infantil, cuyos síntomas tienen un preocupante parecido con los de una adolescencia anulada por la ginebra, desciende de una madre que también es un verdadero fénix. Se nos asegura, una y otra vez, que la señora está dotada de una mentalidad extraordinariamente original, que es un genio «consciente de su singularidad» y que la fortuna la ha bendecido con un amante que también es un genio y un hombre de «una inteligencia única».
Leemos que este amante «maravillosamente semejante» a ella «en cuanto al juicio y al talento» posee «una superioridad infinita en lo relativo a la fe y la experiencia», y la señora descubre en este ser «el agapé, tan difícil de hallar, sobre el que había leído con profunda admiración en su Testamento griego; pues tal era su facilidad para los idiomas que leía las Sagradas Escrituras en sus lenguas originales». ¡Por supuesto que sí! El griego y el hebreo son un simple juego para nuestra heroína. El sánscrito lo aprende como si fuera el abecedario. Y sabe hablar con toda corrección cualquier idioma, menos el suyo. Estamos ante una políglota pizpireta, una Creuzer con faldas. Pobres hombres. Son tan pocos de ustedes los que hablan algo de hebreo; lo consideran digno de alarde solo si, como Bolingbroke, logran «apreciar dicha erudición y cuanto se ha escrito sobre ella»; y tal vez suspiren por las mujeres capaces de despreciarles, sucesivamente, en todas las lenguas semíticas. Sin embargo, como se nos hace saber de modo casi invariable que la heroína tiene una cabeza «primorosamente pequeña», dotada de una inteligencia avivada por su temprana atención a la vestimenta y el porte, podemos atribuirle un talento para los idiomas orientales, con sus correspondientes dialectos, que captará con la etérea desenvoltura de una mariposa al libar el néctar de una flor. Además, ¿quién va a dudar de la inconmensurable erudición de la protagonista cuando la de la autora es tan evidente?
En Laura Gay, otra novela de la misma escuela, la heroína parece menos curtida en griego y hebreo, deficiencia que compensa gracias a su juguetona familiaridad con los clásicos latinos: su «buen amigo Virgilio», el «elegante Horacio», el «humano Virgilio» y el «grato Livio»; tanto es así que la buena mujer cita a los clásicos en una excursión campestre, ante un grupo variopinto de damas y caballeros que no tienen, se nos dice, «sospecha alguna de que el bello sexo pueda despertar envidia por algo semejante». La biógrafa de Laura Gray lamenta que «en la sociedad no predomine la más sabia y noble representación del sexo femenino, incapaz de albergar tan vil sentimiento; pues mientras abunden seres como la señorita Wyndham y el señor Redford, su mera existencia exigirá grandes sacrificios». Sacrificios tales, suponemos, como abstenerse de hacer esas citas latinas, cuyo moderado interés y escasa utilidad práctica parecen indicar que la sabia y noble minoría del mencionado sexo estaría tan dispuesta a prescindir de ellas como su necia e innoble mayoría. Una persona bien educada no tiene por costumbre citar a los clásicos en latín cada vez que acude a una reunión social. Tanto los hombres como las mujeres contienen su familiaridad con el «humano Cicerón», impidiendo que asome durante una conversación coloquial, y en cuanto al «grato Livio», citarle tampoco es algo absolutamente irreprimible. El latín de Cicerón, sin embargo, constituye la modalidad más liviana de la conversación de la señorita Gay. En una ocasión, estando en el Palatino con un grupo de turistas, nuestra heroína considera oportuno hacer un comentario tan logrado como este: «La verdad solo puede ser pura objetivamente, pues incluso en las religiones, donde pretende predominar, es subjetiva y se halla dividida en fragmentos que tienen, a la fuerza, su propia idiosincrasia, o, por así decirlo, un matiz supersticioso mayor o menor. En los credos como el católico, la ignorancia, las nociones paganas y los intereses políticos se han ido entremezclando con la verdad pura hasta transformarla finalmente en una mole de supersticiones aceptadas por la mayoría de sus adeptos; y cuán pocos de ellos, ¡ay!, tienen el entusiasmo, el valor y el brío intelectual necesarios para percibir que se trata de un abigarrado montón de basura bajo el que yace una valiosísima perla». Sabemos de muchas mujeres con ideas más novedosas y profundas que las de Laura Gay, pero pocas con una inoportunidad tan prolija.
Un piadoso lord, alarmado ante las audaces ideas que hemos citado, empieza a sospechar que la dama pueda ser una librepensadora. Pero se equivoca. Cuando, afligido por las circunstancias, el educado caballero pide permiso a la heroína para «recordarle esa reserva de ánimo a la que acudimos para consolarnos de nuestras penas, cosa que tendemos a olvidar hasta que la dureza de la vida nos lo recuerda», descubrimos que ella dispone con frecuencia de esa «sagrada reserva», pues no le basta con un par de tazas de té. En Laura Gay el desfile de fortunas y coches elegantes tiene un cierto regusto ortodoxo, pero es una ortodoxia mitigada por el estudio del «humano Cicerón» y por una «predisposición intelectual al análisis».
Compensación tiene una carga doctrinal mayor, aderezada con una dosis triple de cursilerías mundanas e incidentes absurdos, capaz de satisfacer los remilgos de los paladares volubles. Linda, una heroína más soñadora y espiritual que Laura Gay, nos llega ya «presentada en sociedad» y con unosamantes mucho más espléndidos. Entre los personajes hay mujeres pérfidas y fascinantes, hasta una lionne francesa. Y en general no se repara en gastos para ofrecernos un argumento tan apasionante como el de la más inmoral de las novelas. Un maravilloso popurrí, a decir verdad, donde aparecen el club social Almack’s, la clarividencia escocesa y los desayunos de Mr. Rogers, mezclados con bandoleros italianos, conversiones en el lecho de muerte, escritoras excelsas, amantes italianas y planes de envenenar a ancianas, todo ello aliñado con una guarnición de charlas sobre «la fe y el progreso» y las «mentalidades verdaderamente originales». Incluso la señorita Susan Barton, la excelsa escritora cuya pluma «avanza veloz y decidida cuando está creando», desprecia las mejores oportunidades de matrimonio. Y aunque por edad podría ser la madre de Linda (a cuyo padre ha rechazado, según se nos dice), tiene de pretendiente a un joven conde desairado por la heroína. Parece ser que el genio y la moralidad deben verse respaldados por aspirantes idóneos, para no parecernos asuntos más bien tediosos; y si la piedad quiere ser comme il faut, ha de aparecer «en sociedad», como tantas otras cosas, y tener acceso a los mejores círculos.
Un piadoso lord, alarmado ante las audaces ideas que hemos citado, empieza a sospechar que la dama pueda ser una librepensadora. Pero se equivoca. Cuando, afligido por las circunstancias, el educado caballero pide permiso a la heroína para «recordarle esa reserva de ánimo a la que acudimos para consolarnos de nuestras penas, cosa que tendemos a olvidar hasta que la dureza de la vida nos lo recuerda», descubrimos que ella dispone con frecuencia de esa «sagrada reserva», pues no le basta con un par de tazas de té. En Laura Gay el desfile de fortunas y coches elegantes tiene un cierto regusto ortodoxo, pero es una ortodoxia mitigada por el estudio del «humano Cicerón» y por una «predisposición intelectual al análisis».
Rango y belleza representa una variedad más superficial y menos religiosa del género de «artimaña y confección». De la heroína descubrimos que «si había heredado el orgullo de su padre y la belleza de su madre, poseía un carácter entusiasta tal vez propio de su época, incluso en las clases más bajas; entusiasmo que, si se cultiva, progresa hacia el indómito espíritu del romanticismo solo en los descendientes de familias longevas, quienes lo consideran su mejor herencia». La entusiasta señorita, a fuerza de leer el periódico en voz alta a su padre, se enamora del primer ministro que, a través de los artículos de opinión y los resúmenes parlamentarios, brilla en su imaginación como una estrella resplandeciente y única, sin un paralaje correspondiente a la vida campestre que lleva ella bajo el sencillo nombre de «la señorita Wyndham». Pero al poco se convierte por derecho propio en la baronesa de Umfraville, maravillando a propios y extraños cuando sale de su mansión de Spring Gardens y hace su aparición en sociedad donde, como podrán imaginar, se topa con su objeto amado, sobre el que nunca había posado los ojos. Tal vez las palabras «primer ministro» les hagan pensar en un sexagenario ajado u obeso; pero les ruego que descarten la imagen. Lord Rupert Conway ha llegado al cargo «siendo aún bisoño, por así decirlo, ante cualquier circunstancia que pueda darse en el universo» y no hay artículo de opinión ni resumen parlamentario capaz de superar esta quimera.
«La puerta se abrió nuevamente y entró lord Rupert Conway. Evelyn le miró. Lo que vio no la decepcionó. Era como llevar tiempo contemplando un retrato que, de pronto, cobrase vida, de modo que el hombre retratado saltara del marco ante sus ojos. Su esbelta figura y la distinguida sencillez de su porte lo convertían en un Van Dyck encarnado, en un caballero, en uno de sus nobles ancestros, o tal vez en un aristócrata soñado por su mente fantasiosa, un hidalgo que hubiera luchado junto a un Umfraville contra los paganos allende los mares. ¿Sería verdad?».
Parecía muy poco probable que lo fuera, desde luego.
En todo caso, al cabo de un tiempo se hace evidente que el corazón ministerial ha quedado tocado. Cuando lady Umfraville va a visitar a la Reina en Windsor…
«En la última tarde de su estancia, al regresar de montar a caballo, el señor Wyndham la llevó a la cima del monte Keep, con un buen número de personas, para enseñarles la vista. Estaba apoyada en una almena, mirando desde aquella “altura majestuosa” el panorama que tenía a sus pies, cuando lord Rupert se presentó a su lado.
—¡Qué vista tan incomparable! —exclamó ella.
—Sí, habría sido un error marcharse sin haber subido aquí —dijo él—. ¿Ha disfrutado de la visita?
—¡Estoy encantada! —respondió la dama—. Bajo esta Reina se puede vivir y morir. Es más, ¡se puede vivir y morir por ella!
—¡Ah! —exclamó él.
Con el rostro súbitamente arrebatado, el señor Wyndham esbozó un gesto sutil que parecía exclamar eureka al haber hallado un corazón que latía al unísono con el suyo».
Al final del tercer volumen descubrimos que el «gesto que parecía exclamar eureka» era una profecía de matrimonio. Pero antes de llegar esa deseable consumación sucede una cadena de malentendidos, casi todos ellos suscitados por el maquiavélico y rencoroso sir Luttrel Wycherley, un genio, un poeta y un personaje verdaderamente único en todas sus manifestaciones.
Con el rostro súbitamente arrebatado, el señor Wyndham esbozó un gesto sutil que parecía exclamar eureka al haber hallado un corazón que latía al unísono con el suyo».
Al final del tercer volumen descubrimos que el «gesto que parecía exclamar eureka» era una profecía de matrimonio. Pero antes de llegar esa deseable consumación sucede una cadena de malentendidos, casi todos ellos suscitados por el maquiavélico y rencoroso sir Luttrel Wycherley, un genio, un poeta y un personaje verdaderamente único en todas sus manifestaciones. Además de poeta romántico, es un curtido calavera y un cínico lleno de ingenio. Pero la intensa pasión que siente por lady Umfraville le ha minado de tal modo el talento epigramático que su conversación carece de todo interés. Cuando ella le desdeña, él se lanza a los arbustos del jardín y acaba rebozado en barro. Una vez repuesto, urde una diabólica y laboriosa venganza que le lleva a disfrazarse de curandero y a abrir una consulta médica, convencido de que Evelyn caerá enferma, por lo que su familia acudirá a él para curarla. Al final, tras haberle fallado todos los planes, se despide de ella en una larga carta, escrita, como se podrá comprobar en el siguiente extracto, al más puro estilo de un eminente literato:
«Señora mía, acostumbrada como está a los lujos y los placeres, ¿es mucho pedir que dedique alguno de sus pensamientos a este miserable ser que le escribe? En alguna ocasión, mientras su galeón dorado se desliza sobre las imperturbables aguas de la prosperidad, mientras avanza acunada por la más dulce de las melodías, cuyas notas son todas alabanzas a su persona, ¿se detendrá a escuchar el lejano suspiro procedente del abismo al que me encamino?».
En conjunto, sin embargo, tenemos cierta predilección por Rango y belleza, con toda su superficialidad, frente a las otras dos novelas que hemos mencionado. Los diálogos son más naturales y sentidos; la ignorancia es sincera y carente de pedantería; y la asombrosa inteligencia de la protagonista se acepta como un hecho consumado, sin imponerse la lectura de sus refutaciones coloquiales de los clásicos o los filósofos escépticos, ni sus soluciones retóricas de los misterios del universo.
Las escritoras del género de «artimaña y confección» son sorprendentemente unánimes en la elección de vocablos. En sus novelas suele haber una dama o un caballero tan altos como un árbol malayo; el amante luce un porte varonil; las mentes tienen reminiscencias variadas; los corazones están huecos; los ágapes se disfrutan; a los amigos los sepultan en panteones; la infancia es una etapa encantadora de la vida; el sol es una luminaria que se reclina sobre el ocaso o que ampara el dulce vapor de la lluvia en su seno refulgente; la vida es una bendición melancólica; Albión y Britania son epítetos coloquiales. Hallamos un extraordinario parecido también en el carácter de sus comentarios morales, como, por ejemplo, que «tanto a los ricos como a los pobres les afecta en mayor o menor grado el mal ejemplo, hecho tan cierto como lamentable»; y que «todo libro, por trivial que sea, contiene asuntos de los que se puede extraer alguna información útil»; que «el vicio toma prestado, con excesiva frecuencia, el lenguaje de la virtud»; que «el mérito y la nobleza del espíritu han de existir, para ejercer su influencia, pues el estrépito y la pretensión no pueden imponerse en quienes conocen demasiado bien la naturaleza humana como para dejarse engañar»; y que «para poder perdonar, es necesario que otros nos hayan herido antes». Es indudable que a un buen número de lectores esta clase de comentarios les parecen verdaderamente agudos y mordaces, pues a menudo los hallamos subrayados a lápiz dos y tres veces, como puede suceder que una delicada mano proclame su firme adhesión a alguna de estas rotundas novedades con un nítido très vrai, recalcado con abundantes signos de exclamación. El estilo coloquial de estas novelas suele aparecer en forma de alguna graciosa transposición, evitando cuidadosamente las expresiones vulgares que podamos oír por las calles. Los caballeros enfadados exclaman: «¡Así fue y será siempre, pardiez!»; y en la media hora previa a la cena una joven informa a su vecino de que el primer día en que leyó a Shakespeare «se fue sigilosamente al parque y, bajo la sombra del castaño, devoró con pasión la inspirada página del gran mago». Pero lo más meritorio de las escritoras del género de «artimaña y confección» son sus reflexiones filosóficas. La autora de Laura Gay, por ejemplo, tras haber casado al héroe y la heroína, adorna el acontecimiento al observar que «si los escépticos, cuya costumbre de reparar en la materia les impide ver nada bueno en el ser humano, pudieran experimentar en cuerpo y espíritu una felicidad como esta, acabarían aceptando que el alma humana y el pólipo no tienen un origen común, ni la misma textura». Las señoras novelistas, según parece, tienen un don que les permite ver más allá de la simple materia; al no estar limitadas a los fenómenos físicos, pueden recrearse la vista con la contemplación ocasional del noumenon y, en consecuencia, están mejor capacitadas para juzgar a los escépticos, incluso a los de esa escuela tan notable como desconocida que equipara la textura del alma humana con la del pólipo.
Las más patéticas de todas las novelas tontas escritas por ciertas señoras novelistas son las que podríamos llamar del género oracular, que pretenden exponer las teorías religiosas, filosóficas o morales de la autora. Entre las mujeres parece triunfar la noción, similar a la supersticiosa creencia de que los cretinos dicen y hacen cosas prodigiosas, de que el ser humano menos provisto de sentido común es el vehículo más capacitado para la revelación. A juzgar por sus escritos, ciertas damas creen que una asombrosa ignorancia, tanto en las cosas de la vida como en las de la ciencia, es el mejor requisito para formarse una opinión sobre los asuntos morales y filosóficos más enrevesados. Diríase que su receta para solventar cualquier dificultad de este tipo sería algo semejante a esto: se toma como ingrediente principal la cabeza de una mujer, se rellena con un manojo de filosofía y literatura bien picado y con un puñado de falsas nociones sociales bien hervidas; se cuelga en alto sobre una mesa durante varias horas al día y se sirve caliente con una salsa gramatical ligera en el momento más innecesario. Es casi imposible hallar una señora novelista del género oracular que no se crea plenamente capacitada para decidir sobre cualquier cuestión teológica; que no tenga la menor duda sobre su aptitud para distinguir con perfecto rigor entre el bien y el mal en cualquier reunión religiosa; que no sepa elucidar con toda precisión los errores cometidos por todos aquellos que la precedieron; y que no se compadezca de los filósofos en general, por verse privados de la oportunidad de consultarla. En cuanto a los grandes escritores, que se conforman modestamente con narrar sus experiencias y que se imponen la tarea de mostrar las cosas y las personas tal como son, la dama suspira ante la deplorable ineficacia con la que emplean su talento. «No han solventado ninguna de las grandes cuestiones», piensa, dispuesta a remediar esta omisión al ofrecernos su teoría de la vida terrestre y el devenir celestial mediante una historia de amor sucedida entre damas y caballeros de buena familia, que experimentan las vicisitudes propias de su clase ante la total confusión de los deístas, los tractarianos y los protestantes fanáticos, estableciendo a la perfección una particular visión de la cristiandad que tan pronto se condensa en una frase circunspecta como explota en una lluvia de estrellas en la página trescientos treinta. Es probable que las damas y los caballeros se parezcan bien poco a todos los que la autora haya tenido la suerte o la desgracia de conocer, pues por norma general la capacidad de una señora novelista para narrar la vida real y describir a sus congéneres es inversamente proporcional a su confiada elocuencia sobre Dios y el más allá, y el medio que suele elegir para guiarnos hacia una idea verdadera de lo invisible es una visión falsa de lo visible.
Entre las novelas típicas del género oracular nos topamos con El enigma: un fragmento de las Crónicas de la Casa Wolchorley. El enigma que este libro se propone resolver requiere, por supuesto, un talento tan colosal como el de una señora novelista, pues se trata de la existencia del mal, ni más ni menos. El problema se expone y la respuesta ya se vislumbra tenuemente en la primera página. El personaje audaz de la novela, una joven con el pelo de color azabache, dice: «La vida entera es una maraña inextricable»; y el personaje dócil, una joven que tiene el pelo castaño, mira el cuadro de la Virgen que está copiando, y «Le parece ver allí la solución de tan poderoso enigma». En cuanto al estilo del libro, es tan elevado como su propósito. De hecho, varios fragmentos a los que hemos dedicado horas de paciente estudio nos resultan incomprensibles, pese al eficaz empleo de las cursivas y las mayúsculas; de modo que esperamos adquirir el suficiente «discernimiento» para poder desentrañarlos. Sobre Ernesto, el joven clérigo que corrige a todo el mundo a todas horas, leemos que «no consideraba el matrimonio factible tras una profanación social»; que una noche agitada «el sueño no quiso visitar su abrumado corazón donde se acumulaban, en toda una variedad de estilos y combinaciones, los sentimientos superpuestos de la tristeza y el dolor»; y que «no tenía condescendencia alguna con la variedad comercial del ser humano, en ninguna de sus categorías ni aspiraciones. Tanto en la iglesia como en la sociedad, era algo que su alma íntegra aborrecía; y cuya máxima expresión, la hipocresía, representaba a sus ojos la Gran Mentira Espiritual, “vivir en un desfile de vanidades, engañado y engañando a los demás”; pues no suponía que la filacteria ni la jareta de la sotana fuesen una mera fruslería social». (Las cursivas y las mayúsculas son de la propia autora y esperamos que resulten útiles al lector para lograr entender el texto). De sir Lionel, el caballero modélico, se nos hace saber que «encarnaba el sencillo ideal de la mediana edad, evocando con toda su anarquía y decadencia los tiempos en que los lazos entre los hombres eran algo heroico. Los colores primigenios de la fe y la verdad prístina, blasonados en el alma del hombre corriente y entreverados en el gran arco de la hermandad, donde la primitiva ley del orden los hizo crecer y multiplicarse, cada uno de ellos perfecto en su género, y todos mutuamente dependientes». Habrán comprendido, por supuesto, que primero los colores se blasonan sobre el alma y luego se entreveran en un gran arco de colores (el arco iris, es de suponer) donde la ley del orden los hace crecer (al arco y a la propia ley) y multiplicarse, todos perfectos en su género. Queda meridianamente claro, ¿verdad que sí? Por si tienen todavía, después de esto, algo de interés en saber cómo era sir Lionel, podemos decir que en su alma «¡… las combinaciones científicas del pensamiento no podían educir armonías más completas de la bondad y la verdad que las de los latidos primigenios que flotaban como una atmósfera a su alrededor!» y que, cuando estaba poniendo el sello de lacre a una carta para cerrarla, «¡ay!, el pecho del buen hombre palpitaba como un testigo honesto ante la pura verdad, y su corazón era incapaz de condenarle cuando posaba los ojos humedecidos por el cariño, y también por algo semejante al orgullo ancestral, sobre el lema inmarcesible de la familia: Loiauté».
Las cuestiones más banales quedan desprovistas de toda vulgaridad mediante esta prosa de tan elevado estilo. Cualquier persona corriente diría que sobre la mesa del salón había un libro de Shakespeare; pero la autora de El enigma, tercamente entregada a la perífrasis, nos dice que sobre la mesa estaba «ese manantial humano de la razón y el sentimiento, que instruye al corazón con tal solo mencionar su nombre: Shakespeare». Un sereno, al ver una luz encendida a altas horas de la noche, pensaría que los inquilinos de la casa hacen mal en quedarse despiertos cuando podrían estar descansando; a fin de evitar que ese hecho resulte nimio y ordinario, sin embargo, se nos presenta del siguiente modo, a medio camino entre lo estrafalario y lo metafísico: «Le asombraba lo distinta que habría sido su conducta (uno ha de adoptar una personalidad distinta al ponerse en el lugar del otro, formándose consecuentemente, pese a desestimarla, una falsa premisa mental), pues él se entregaría con placer al descanso que aquellas gentes parecían valorar en tan poco». Cuando un lacayo, un tal Jeames, de anchos muslos y dicción pedestre, abre la puerta, la oportunidad se emplea para presentarle como un «espécimen de la amplia clase de sirvientes malcriados y seguidores de la maldición de Caín, los vagabundos de la tierra que valoran a la especie humana con una escala acorde al dinero y el gasto… ¡Ay, Inglaterra! ¡Estos, y tantos otros como ellos, son los falsos destellos de tu mórbida civilización!». Los falsos destellos abundan, desde el doctor Cumming hasta Robert Owen, pasando por el doctor Pusey y los espiritistas, pero jamás habíamos oído hablar de los falsos destellos emanados de la vagancia de la servidumbre.
De manera similar, los sucesos más comunes de la existencia civilizada se exaltan hasta convertirlos en crisis espantosas, por lo que una dama de traje con elegantes mangas à la Chinoise puede portarse como la protagonista de un sanguinario melodrama. La señora Percy, una mujer tan mundana como superficial, quiere que su hijo Horace se case con una tal Grace (la heredera de pelo castaño), pero él hace lo que suelen hacer los hijos: se enamora de Kate, la prima desheredada de pelo azabache; y, por si esto fuera poco, Grace demuestra de modo inequívoco la perfecta indiferencia que siente por Horace. En estas novelas, los hijos pueden ser melancólicos o iracundos; las madres alternan la astucia con la mordacidad; y la joven sin herencia pasa incontables horas desvelada, llorando copiosamente. A todas estas cosas nos hemos ido acostumbrando, como sucede con los eclipses lunares, que ya no nos asustan como para comenzar a dar gritos ni aporrear las paredes con un palo. No sabemos de ninguna dama elegante que se haya comportado como la señora Perry en circunstancias semejantes. En una ocasión, al ver por casualidad a Horace hablando con Grace ante una ventana, sin tener la menor idea de lo que están diciendo ni motivo alguno para pensar que Grace, la dueña de la casa, una persona digna, fuera a aceptar a su hijo si este le hiciera una propuesta de matrimonio, se apresura hacia ellos y los abraza, diciendo «con un rostro sofocado que evidenciaba su nerviosismo, “¡La felicidad me embarga! Me permitirás tratarte con familiaridad, Grace… Mi querida Grace, la Grace de mi Horace… ¡Mis queridos niños!”». A continuación, su hijo le dice que se ha equivocado y que él está comprometido con Kate, momento en que se produce la siguiente escena y episodio:
«Alzándose ante su hijo desde lo que parecía una altura insólita, lo contempló con los ojos incendiados de furia:
—¡Desgraciado! —le dijo con una voz ronca, cargada de desdén, cerrando el puño con furia—. ¡Has elegido tu propia perdición! Agacha esa infausta cabeza para que tu madre pueda…
—¡Basta de injurias! —tronó una voz grave a sus espaldas.
La señora Percy dio un respingo asustado, como si temiera la llegada de un emisario celestial enviado desde los cielos para mortificarla por su pecado. Entre tanto, Horace se había dejado caer a los pies de su madre, ocultando su rostro entre las manos.
¿Quién era la persona que había aparecido tan súbitamente? Una mujer, pero ¿quién era…? Diríase que su ángel de la guarda, una divinidad interpuesta entre él y aquellas palabras tan terribles como inmerecidas, que penderían como un palio sobre su futura existencia, como un hechizo inquebrantable, imposible de desdecir.
Katherine, en pie ante los demás, era la única tranquila de los presentes. La palidez terrenal de su rostro evocaba la férrea serenidad de la muerte, y sus palabras importunaban los tímpanos con una cadencia asombrosamente lenta y acompasada, que helaba el pecho como el lúgubre tañido de un toque a difuntos.
—Él estaba dispuesto a jurarme su fidelidad, pero yo no lo acepté —dijo Katherine—. No puedes, por tanto, ni te atrevas, a maldecirle. Y aquí… —continuó, alzando las manos al cielo mientras levantaba también sus enormes ojos negros, cuya apasionada expresión mostraba por vez primera el efecto del sufrimiento en su recatado lustre—. Aquí juro solemnemente que Horace Wolchorley y yo jamás nos prometeremos en matrimonio, ante la fortuna o la adversidad, sin el consentimiento y la bendición de su madre».
Tanto en esta escena como a lo largo de todo el relato se observa una confusión respecto a las intenciones, cosa característica de las novelas tontas escritas por mujeres. La historia pretende describir la moderna sociedad de salón, donde se toca la polca y se discute sobre Pusey; pero nos encontramos con personajes, hechos y costumbres que son retazos vulgares de las novelas de amor más heterogéneas. Tenemos al ciego irlandés que toca el arpa, «un remedo de los pintorescos bardos de antaño», que nos asombra al aparecer en la fiesta dominical de un pueblo inglés a tomar un té con pastas; a la gitana loca embozada en una capa de color escarlata, que canturrea frases sueltas de canciones de amor y que en su lecho de muerte, teniendo como único testigo al siniestro mercader enano que saluda a los extraños con una maldición y una risilla diabólica, nos revela que Ernest, el admirable clérigo joven, es hermano de Kate; y al irlandés llamado Barney, un dechado de virtudes, que descubre la falsedad de un documento al comparar la fecha del texto con la de la supuesta firma, pese a que el papel en cuestión ha pasado por un tribunal, con la consiguiente decisión infausta. La casa de campo donde vive sir Lionel es la finca de una familia respetable, cosa que al parecer estimula la imaginación de la autora, que arranca a hablarnos de calabozos y mazmorras donde «¡oh!, el celador toca un cuerno». Mientras los inquilinos de la casona duermen en sus habitaciones, durante una noche semejante a la que describe el Pleaceman X, de Thackeray, se levanta una brisa, débil en un principio, según se nos hace saber, pero que más tarde dobla las ramas de los viejos cedros hacia la pradera, tras lo cual la dama adopta este estilo de descripción medieval, por así decirlo: «La bandera se desplegó con un murmullo, agitando su ala protectora mientras el búho asustado aleteaba entre las hojas de la hiedra, y el firmamento contemplaba el espectáculo con sus ojos de Argos, al son de la muda melodía del ministro celestial. Entonces, ¡oh!, sonaron dos campanadas en la torre del centinela, y a sus pies el intérprete alado emitió su eco de las dos de la madrugada».
Los relatos como El enigma son como esos dibujos que hacen los niños avispados diciendo que «se les ha ocurrido de pronto», en los que sale una casa moderna a la derecha, dos caballeros con armadura en el primer plano y un feroz tigre en un bosque a la izquierda, una curiosa colección de objetos reunidos porque le parecen bonitos al artista y, ante todo, porque quizá recuerde haberlos visto en otros cuadros.
En todo caso, la autora es más legible cuando escribe desde la atalaya medieval que cuando lo hace desde la oracular, es decir, divagando sobre el Ich y lo «subjetivo» y lo «objetivo», para trazar la línea exacta por donde ha de transcurrir la veracidad cristiana, entre «los excesos de la mano derecha y las declinaciones de la mano izquierda». A los personajes que se desvían de este itinerario los presenta con un caritativo tono condescendiente. De una tal señorita Inshquine nos asegura, con toda la lucidez de las cursivas alternas, que «la función, y no la forma, como inevitable expresión externa del espíritu en esta época del tabernáculo, la absorbía casi por completo». Por la señorita Mayjar, una dama evangélica propensa a hablar de visitas a mujeres enfermas y del supuesto estado de sus almas, nos enteramos de que el cura ejemplar no es «hombre que rechace, a través de la corteza superior, la corriente subterránea de bondad que hay en todo sujeto, ni sus efectos positivos, pese a todo, sobre el objeto». Las cursivas son un débil reflejo del acento doblemente refinado y la protrusión de barbilla con que la dama habría pronunciado las palabras señaladas. En todo caso, nos abstenemos de citar ninguno más de sus pasajes, pues hacen referencia a asuntos demasiado serios para nuestras páginas.
Podría parecer una impertinencia calificar de «tonta» a una novela que parece sugerir tantas lecturas y actividad intelectual como El enigma, pero empleamos este epíteto con conocimiento de causa. Si, tal como se acepta universalmente desde hace tiempo, una gran preparación cultural no hace sabio a un hombre, una preparación cultural mínima basta para hacer sabia a una mujer. Y la modalidad más traviesa de la tontería femenina es la modalidad literaria, porque tiende a confirmar el prejuicio popular contra una educación femenina más sólida.
Cuando los hombres ven a las mujeres perder el tiempo charlando sobre sombreros y vestidos de baile, e intercambiando secretos amorosos entre risas, o a las madres de mediana edad descuidar a sus hijos para entretenerse con los mordaces rumores locales, no pueden evitar decir: «Por el amor de Dios, demos una mejor educación a las mujeres jóvenes; démosles mejores cosas en que pensar, mejores asuntos a los que dedicar el tiempo». Pero tras pasar un par de horas conversando con una literata del género oracular, o leyendo alguna de sus novelas, es probable que exclamen: «Cuando una mujer recibe algo de educación, ¡de bien poco le sirve! En vez de ascender al podio de la cultura, su conocimiento permanece en el estante de las adquisiciones; en vez de atenuarse hacia la modestia y la sencillez al ampliar su discernimiento y su saber, la mujer toma una febril conciencia de sus logros; diríase que lleva en la cabeza una especie de espejillo mental donde contempla su intelecto continuamente. En la mesa logra que a todos se les atragante el pan con sus preguntas metafísicas; durante las comidas se dedica a humillar a los hombres con sus aires de mujer enterada; y en toda velada ve una oportunidad para hacer catequesis sobre la cuestión fundamental de la relación entre la mente y el alma. Por si esto fuera poco, ¡atención a lo que escribe! Confunde la imprecisión con la profundidad, la grandilocuencia con la elocuencia y la afectación con la originalidad; si en la primera página se pavonea y en la segunda se exaspera, en la tercera hace burlas y en la cuarta sucumbe a la histeria. Puede haber leído a muchos grandes hombres y a alguna que otra gran mujer; pero le cuesta tanto detectar la diferencia entre su estilo y el de los grandes talentos como a un lugareño de Yorkshire le cuesta detectar la diferencia entre su inglés y el de los londinenses, pues el alarde es el acento nativo de su intelecto. No, por tanto. La naturaleza femenina es un terreno tan endeble y poco profundo que no se puede arar, y solo soporta una clase de cosecha extremadamente somera».
Es cierto que quienes llegan a semejante conclusión a partir de un análisis tan superficial e incompleto quizá no estén entre los hombres más sabios del mundo; pero no nos corresponde aquí rebatir su opinión. Solo queremos señalar que la suscita un buen número de mujeres que dicen representar el intelecto femenino. Creemos que esta opinión no la mantendrá un hombre que se haya asociado con una mujer poseedora de una verdadera cultura, cuya mente haya absorbido sus conocimientos, en vez de haber sido absorbida por ellos. Una mujer verdaderamente culta, como un hombre verdaderamente culto, será una persona más sencilla y menos molesta gracias, precisamente, a sus conocimientos; su cultura le permite juzgarse fríamente y opinar con algo semejante a un canon de las proporciones. Por tanto, no convierte la cultura en un pedestal desde el que ufanarse de ver a todos los habitantes y las cosas del mundo, sino en una perspectiva que le permite estimarse a sí misma adecuadamente. No declama poesía ni cita a Cicerón a la menor sugerencia; pero no porque crea que deba sacrificarse ante los prejuicios humanos, sino porque semejante modo de exhibir su memoria y sus conocimientos latinos no le parece instructivo ni cortés. No escribe libros para desconcertar a los filósofos, tal vez porque sabe escribir libros que les entretienen. Al conversar, es la mujer menos formidable del mundo, porque se entiende con los demás sin querer demostrarles que son incapaces de entenderla a ella. No reparte información, que es la materia prima de la cultura; reparte comprensión, que es su esencia más sutil.
Entre las novelas tontas, hay un género más numeroso que el oracular (inspirado, en general, por alguna forma de anglicanismo o cristianismo transcendental), al que podríamos llamar el género de la toquilla blanca, representativo de la mentalidad y el espíritu de la comunidad evangélica. Este género es una especie de tratado de la cursilería a gran escala. Creado como caramelo medicinal para las jovencitas de la congregación evangélica, es un sustituto religioso de los novelones para señoras, como las ferias de primavera son un sustituto de la ópera. A los niños cuáqueros, de modo similar, no se les puede negar la indulgencia de una muñeca, pero ha de ser una muñeca con un vestido tristón y un sombrero como un cubo de carbón, en lugar de una muñeca mundana adornada con tules y lentejuelas. No habrá ninguna joven, imaginamos —a no ser que pertenezca a la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos, cuyos fieles se casan sin amoríos previos—, dispuesta a prescindir de las historias de amor. Por consiguiente, para las jovencitas evangélicas existen las historias de amor evangélicas, en las que las vicisitudes de la pasión más tierna se santifican con una dispensa obtenida mediante la Regeneración y la Expiación. Estas novelas son distintas de las oraculares, del mismo modo que una mujer evangélica a menudo se distingue de una mujer anglicana por ser menos altanera y más ignorante, por emplear una sintaxis menos correcta y mucho más vulgar.
El Orlando de la literatura evangélica es el cura joven contemplado desde la perspectiva de la clase media, a cuyas damiselas les produce el mismo entusiasmo el alzacuello que la charretera a las de las clases superiores e inferiores. En las novelas corrientes de este género el héroe es, con casi toda certeza, un cura joven, al que tal vez desdeñen las mamás mundanas, pero a cuyas hijas les ha robado el corazón, por lo que jamás podrán olvidar el sermón que las enamoró. Las miradas tiernas no se observan en el palco de la ópera, sino en las escaleras del púlpito; las conversaciones privadas no se sazonan con versos de los grandes poetas, sino con citas de las Sagradas Escrituras; y las preguntas sobre el devenir de los amoríos de la heroína se entremezclan con una inquietud por su estado espiritual. El cura joven se mueve con soltura entre personajes bien vestidos y opulentos, aunque no pertenezcan a la sociedad elegante —la frivolidad evangélica puede ser tan arribista como cualquier otra frivolidad—, y la novelista redentora es tan capaz de explicarnos en una página lo que es un chivo expiatorio como de pretender reseñar en la siguiente los modales y las conversaciones de las gentes aristocráticas. Sus retratos de la alta sociedad a menudo son estudios peculiares, en tanto que proceden de la imaginación evangélica; pero las novelas del género de la toquilla blanca son extraordinariamente realistas en lo relativo a un asunto: su héroe preferido, el joven cura evangélico, siempre es un personaje algo insípido.
La novela más reciente de este género que nos ocupa es La vieja iglesia gris, un relato verdaderamente soso y poco conseguido. La autora no parece tener un conocimiento destacable de nada en concreto; y tampoco resulta sencillo determinar cuáles son las etapas en que ha cosechado su experiencia de la vida, si exceptuamos ciertos vulgarismos estilísticos que denotan claramente las ventajas obtenidas, pese a su torpeza para sacarle provecho, de su trato con hombres y mujeres cuyos modales y temperamento lucen protuberancias y ángulos no atenuados por el convencionalismo más refinado. A una novelista evangélica cuesta perdonarle que busque a sus protagonistas, gratuitamente, entre las gentes poseedoras de títulos y carruajes. El verdadero drama del culto evangélico —cuyo dramatismo inherente debería bastar y sobrar a todo autor capaz de discernirlo y reproducirlo— se encuentra en las clases medias y bajas. Además, ¿las opiniones evangélicas no deben versar sobre los débiles del mundo y no sobre los poderosos? Entonces, ¿qué impide a nuestras novelistas evangélicas explicarnos sus ideas religiosas mediante las gentes (tan abundantes en el mundo) que no tienen coche, «ni siquiera una calesa con remaches de latón», que consiguen acabarse la cena sin un tenedor de plata y en cuya boca sería perfectamente verosímil el inglés cuestionable de la propia autora? ¿Por qué no ofrecernos un retrato de la vida religiosa de la clase industrial inglesa, tan interesante como los cuadros de las experiencias religiosas de la señora Beecher-Stowe con los negros? En su lugar, estas pías damas nos producen náuseas con unas novelas cuyas heroínas nos recuerdan a esas mujeres mundanas recién transformadas en «conversas». A la señora protagonista todavía le gusta cenar bien, pero ahora invita a clérigos en vez de galanes; todavía le interesa la ropa, pero ahora elige colores y estampados más sobrios; y su conversación es tan banal como antes, pero ahora adorna la banalidad con el Evangelio, en vez del anecdotario. La vieja iglesia gris es, de hecho, un remedo evangélico de la literatura romántica donde, por supuesto, no falta un barón pérfido y malintencionado. Merece la pena poner un ejemplo del estilo de conversación adjudicado a este truhán de alta cuna, estilo cuya profusión de cursivas y alusiones explícitas lo hace digno de la señorita Squeers de Dickens. Una noche, durante una visita al Coliseo, Eustace, el joven cura, procura apartar a la heroína, la señorita Lushington, del resto del grupo, para poder hablar con ella a solas. El barón, celoso, se desahoga del siguiente modo:
«—Ahí están, y la señorita Lushington, sin duda, se siente protegida, pues está bajo la sagrada tutela del Papa Eustace I que, por supuesto, le ha dado una edificante homilía sobre la maldad de los paganos de antaño que, según la leyenda, lanzaron aquí, en este preciso lugar, al pobre san Pablo al foso de los leones. ¡Ay, no! Ahora que lo pienso, creo que me he equivocado, traicionado por mi incultura clerical, pues no fue san Pablo ni fue aquí. Pero no importa, pues valdría como prédica contra los cristianos paganos de hoy día, unos degenerados de nefastas costumbres. Le sugiero terminar con la exhortación bíblica “Salid de entre ellos y apartaos”, pues tengo para mí, señorita Lushington, que ha cumplido usted escrupulosamente ese mandamiento durante toda la velada, ya que apenas la hemos visto desde nuestra llegada. Pero todos coinciden, según parece, en aceptar que ha sido una fiesta alegre y encantadora, de modo que todos estamos enormemente agradecidos al señor Gray por su amable convocatoria. Y confío en que un anfitrión tan magnífico nos haga en breve alguna otra sugerencia que sea recibida con igual agrado por todos».
Esta clase de discurso baladí, acompañado de una prosa igualmente baladí que, como un mal cuadro, esboza a duras penas lo que pretende representar, abunda en el libro, que su afable autora considerará sin duda una novela edificante que cualquier madre cristiana debe hacer leer a sus hijas. Sin embargo, todo es relativo. Sabemos de vegetarianos americanos que se alimentan de cereales y otros alimentos desecados, pero que, cuando el hambre arrecia, no tienen reparo en pasarse a una dieta más carnal; es de suponer, por tanto, que habrá círculos evangélicos cuyos fieles devoren La vieja iglesia gris por considerarla una obra de ficción tan poderosa como interesante.
De todas las novelas tontas femeninas, sin embargo, quizá las más sencillas de entender sean las del género antiguo remozado, que nos desvelan la vida cotidiana de Janes y Jambres, los amoríos secretos de Senaquerib, o la zozobra que desembocó en la conversión de Demetrio el platero. De la mayoría de las novelas tontas podemos extraer al menos una carcajada, pero las del género antiguo remozado tienen una fatuidad soporífera, plúmbea, que nos desespera. ¿Qué mayor demostración de la incapacidad de las escritoras para valorar la propia insuficiencia que su empeño en asumir una labor fundamentada en la rara coincidencia del tesón y el talento? La pretensión de revivir el pasado, por extraordinaria que sea, se tratará de una mera aproximación, pues siempre consistirá en dotar la forma antigua de un espíritu moderno:
Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Ahora bien, que este genio femenino tenga acceso a los vestigios del pasado de modo que pueda, en ocasiones, mediante una sensibilidad adivinatoria, restaurar las notas perdidas de la «música de la humanidad» y reunir los fragmentos para crear una obra que realmente logre revivir el ayer y hacerlo inteligible a nuestro romo discernimiento… Una imaginación tan poderosa como esta ha de estar entre las más insólitas, pues exige un conocimiento riguroso y cabal, tanto como un vigor creativo. Pero las damas en cuestión eligen hacer más obvia su mediocridad mental al querer adornarla con un embozo de nombres antiguos; al poner su lánguido sentimentalismo en boca de una vestal romana o de una princesa egipcia; al atribuir sus argumentos retóricos a un augusto rabino o a un filósofo griego. Un ejemplo reciente de esta profunda imbecilidad es Adonías, un relato de la diáspora judía, incluido en una serie que logra reunir, según se nos anuncia, «el buen gusto, el humor y los principios sólidos». Tal vez Adonías represente los principios sólidos, en efecto, pero el buen gusto y el humor habrán de buscarse en otras piezas de la serie. En la cubierta se nos hace saber que los incidentes de esta historia están «narrados de un modo singular», y el prefacio acaba así: «A quienes tengan interés en la diáspora de Israel y Judea, estas páginas pueden aportarles, tal vez, noticias sobre un asunto de importancia, además de entretenimiento». Como el «asunto de importancia» sobre el que el libro va a aportarnos noticias no se especifica, tal vez se trate de algún significado oculto del que no tenemos ninguna clave. Pero si guarda relación alguna con la diáspora de Israel y Judea en cualquier periodo de la historia, cabe pensar que una colegiala medianamente despierta sabrá mucho más sobre este asunto de lo que se vaya a encontrar en este «Relato de la diáspora judía». A decir verdad, Adonías es una endeble historia de amor, supuestamente instructiva, al parecer, porque el héroe es un cautivo judío y la heroína una vestal romana; porque tanto ellos como sus amigos se convierten al cristianismo mediante el método más breve y sencillo, aprobado por la «Sociedad para el Fomento de la Conversión de los Judíos»; y porque, en lugar de estar escrita en un lenguaje sencillo, se adorna con ese peculiar estilo gradilocuente que emplean algunas novelistas para dar a sus escritos una pátina de antigüedad, y que reconocemos de inmediato en frases como estas: «el genio espléndido y regio que poseía el emperador Nerón», «la caduca rama que al vetusto tronco sale», «su virtuoso compañero de diván», «ah, ¡por Vesta!» y «a ti me dirijo, ¡oh romano!». Entre las citas, que nos instruyen al tiempo que adornan la cubierta del volumen, destaca una de la señorita Sinclair, por quien descubrimos que «Quienes leen obras de fantasía son declaradamente personas instruidas, sabias y piadosas»; cosa que alegra al lector, pues así sabe que el doctor Daubeny, el señor Mill o el señor Maurice podrán disfrutar honestamente de Adonías, sin verse obligados a esconderlo entre los almohadones del sofá ni a leerlo a ratos mientras cenan con el libro oculto bajo la mesa del comedor.
«No te dediques a cocinar si tienes la cabeza hecha de mantequilla», dice un proverbio local, que podría significar, según una interpretación verosímil, que una mujer no debería atreverse a publicar sin estar preparada para las consecuencias. El tono de este comentario, evidentemente, es bien distinto al de los críticos que, con perenne recurrencia a unos sentimientos comparables a los de una niñera interina, aseguran a las novelistas que «aclaman» sus obras «con entusiasmo». Las damas a quienes enjuiciamos están acostumbradas a que se les diga, con las más exquisitas lisonjas, que sus retratos de la cotidianeidad son espléndidos, que sus personajes están bien trazados, que su estilo es deslumbrante y que sus sentimientos son elevados. Si la llaneza de nuestro lenguaje les molesta, rogamos que dediquen unos instantes a reflexionar sobre los cautos halagos y, con frecuencia, las insidiosas acusaciones que los apologistas de las damas adjudican a los escritores cuyas obras están llamadas a convertirse en clásicos. Una mujer de evidente ingenio o talento recibe como tributo una moderada alabanza y una rigurosa crítica. El peculiar ajuste termométrico da como resultado que, cuando una mujer tiene un talento valorado en cero, la aprobación periodística alcanza su punto de ebullición; si la señora logra situarse en la mediocridad, la temperatura desciende a un calor veraniego; y si consigue llegar a la excelencia, el entusiasmo de la crítica cae en picado hasta el nivel de la congelación. Harriet Martineau, Currer Bell y la señora Gaskell han recibido el caballeroso trato propio de las relaciones entre hombres. Y todo crítico que valore la participación que pueden llegar a tener las mujeres en la literatura se abstendrá, por principio, de evidenciar cualquier indulgencia excepcional en relación con sus obras. En efecto, quien estudie la literatura femenina con tanta atención como imparcialidad descubrirá que sus mayores deficiencias no se hallan en el terreno intelectual, sino en la ausencia de las cualidades morales que contribuyen a la excelencia: una diligente paciencia, una apreciación de la responsabilidad que conlleva la publicación y una conciencia del carácter sagrado del arte literario. En la mayor parte de las novelas femeninas se observa la clase de desenvoltura que proviene de la ausencia de todo principio moral. La fertilidad verbal aparece en forma de una necia combinación o una débil imitación, que un mínimo de rigor reduciría prácticamente a la nada. El fenómeno es similar al de las personas que, sin ningún oído para la música, cantan desafinando, pero que, si tuvieran un grado más de sensibilidad melódica, guardarían silencio. La necia vanidad de querer publicar lo que se escribe, sin conciencia alguna de la derogación intelectual o moral que conlleva una autoría banal, parece alentada por la noción extremadamente errónea de que el mero hecho de escribir hace superior a una mujer. A este respecto, creemos que el intelecto medio de las mujeres está mal representado por el grueso de la literatura femenina, pues las pocas autoras que escriben bien están muy por encima del nivel intelectual de las mujeres en general, pero las numerosas autoras que escriben mal están muy por debajo. Sucede, por tanto, que los críticos más rigurosos hacen la caballerosa labor de privar a la autoría femenina de todo falso prestigio que, por el mero hecho de serlo, pueda conferirle un aparente atractivo, mientras recomiendan a las mujeres de escasas facultades que, dada su repercusión negativa sobre el conjunto femenino, se abstengan de escribir.
La disculpa habitual para las mujeres que se hacen escritoras sin reunir ninguno de los requisitos necesarios es que la sociedad les impide entrar en otros terrenos profesionales. La sociedad es un ente muy culpable, al que se puede atribuir la producción de incontables objetos dañinos, desde los pepinillos en mal estado hasta la mala poesía. Sin embargo, la sociedad (como la «materia», el Gobierno de Su Majestad, y otras muchas elevadas abstracciones) es objeto de tantas acusaciones como alabanzas, todas ellas excesivas. Cada mujer que escribe por necesidad se corresponde con tres que lo hacen por vanidad. Además, trabajar para ganarse la vida es algo tan antiséptico que la literatura femenina de mala calidad no parece haberse producido, precisamente, en tales circunstancias. «Toda labor genera un beneficio», nos aseguran; pero las novelas tontas que escriben ciertas señoras no proceden de una intensa labor, evidentemente, sino de una intensa holganza.
Por fortuna, no es necesaria una buena argumentación para demostrar que la ficción es un apartado de la literatura en el que las mujeres pueden, conservando su personalidad, igualar plenamente a los hombres. Un buen número de grandes escritoras, tanto vivas como fallecidas, acude a nuestra memoria como prueba de que las mujeres pueden darnos novelas no solo buenas, sino entre las mejores del mundo; novelas, además, con un valioso carácter propio, cuyas cualidades y vivencias son distintas de las que aparecen en las novelas escritas por hombres. Al no haber restricciones educativas que impidan a las mujeres acceder a los instrumentos de la ficción, no existe ninguna clase de arte tan libre de requisitos que lo constriñan. Cual si de una masa cristalina se tratara, este arte puede adoptar cualquier forma y seguir siendo hermoso. Solo hay que llenarlo con los elementos adecuados: la observación genuina, el humor y la pasión. Esta ausencia de requisitos rígidos es, sin embargo, lo que constituye la fatídica atracción de la escritura para las mujeres incompetentes. Si se trata de tocar el piano, en cambio, no suele suceder que una dama se engañe; existen varias dificultades de ejecución que han de conquistarse, por lo que la incompetencia se trasluce obligatoriamente. Todo arte que precise un absoluto dominio técnico queda, hasta cierto punto, protegido de las intrusiones de la torpe imbecilidad zurda. Pero al escribir una novela no hay barreras que pongan coto a la incapacidad, ni criterios externos que impidan a un autor confundir la maña tontorrona con la maestría. Y así nos topamos una y otra vez con aquella historia del asno de La Fontaine que, al acercar el hocico a una flauta y escuchar el sonido, exclama: «Yo también sé tocar la flauta». Nos despedimos, por tanto, con la recomendación de tener presente esta fábula a toda lectora que amenace con aumentar el número de novelas tontas femeninas.